El nombre se lo puso el dueño, un mexicano sacado de un daguerrotipo de la revolución villista, en recuerdo y como reproche a una gringa que lo traicionó: PENDEJO DORIS. Algo ha cambiado el chiringo desde que el hombre lo recuerda: un chamizo entonces bien aireado -sólo un techo de cañas sobre cuatro pilares de madera- plantado en la playa, donde la clientela estaba constituida casi exclusivamente por gente de la mar. Don Jorge Moreno, a la sazón sólo el Manito, lo inauguró allá por los primeros años treinta, antes de la guerra. Fue a partir del día de la nefanda victoria que pasó a llamarse sólo Doris, El Doris.
Por aquel entonces Dámaso y Gloria, el matrimonio de ancianos sentados hoy a la mesa siete, dos críos, ni se conocían.
-¿Hay barcos, Dámaso?
Ella es ciega, desde el sesenta y ocho, por el derrape del 2CV en una curva, que acabó estampado contra el tronco de un pino asomado al roquedal sobre el rompiente del agua; árbol que si bien le ocasionó la pérdida de la visión a Gloria, evitó sin embargo que se despeñaran.
-Uno, muy lejos.
Fue el primero de Mayo. Iban a Barcelona, discutiendo. El automóvil era para ellos un lugar de desencuentro; en ningún otro ámbito les salía el enojo como en el interior de aquel trasto: era entrar y mutar en especies enemigas. Toda su envidiable relación de enamorados peatones se desbarataba no más sentarse al volante del automóvil.
Desde entonces vienen asiduamente al Doris, y Dámaso le cuenta a Gloria del mar.
-Hoy tiene un azul fatigado, amor, ojeroso, como si de acunar a una supernova desvelada hubiese dormido poco.
Dámaso es amante de la poesía, y un poco poeta también, y la ceguera de Gloria le brinda ocasiones de bardo al tener que pintar para ella paisajes y escenas.
De no ser por un grado más en la orgullosa inclinación de la barbilla y un mínimo desacierto en el enfoque de la mirada, nadie caería en la ceguera de Gloria, no siempre oculta tras de esas gafas de sol que hoy lleva, y que ahora se quita. Apenas si el daño dejó huella en sus hermosos ojos grises, opacos espejos que no ven lo que reflejan.
-Es extraño sentir el sol y no verlo, Dámaso. Tantos años y no me acostumbro. Todas las mañanas me despierto con la impresión de haberlo hecho en noche cerrada y busco el interruptor de la luz.
(No le dice no te vi envejecer, cariño, ni tu rostro va desdibujándose de mi memoria como un retrato bajo la lluvia).
El camarero les sirve dos olivas: vermut de la casa con una oliva dentro pinchada a un palillo, y un botellín de agua mineral con gas -sucedáneo del antiguo sifón- con una ración de berberechos de lata aliñados con salsa picante.
-Gracias, Tomás.
Gloria acostumbra a cogerle la mano al viejo camarero y sonríe, con esa sonrisa un poco boba de los ciegos, mientras le pregunta que cuándo va a jubilarse. Se lo viene preguntando desde las Olimpiadas del 92, y el siglo agonizó hace años.
-Ahora sí que sí, Gloria, éste es el último verano -contesta el camarero, estremecido por el contacto de su mano.
El último verano. Suena terminal, como si estuviese a punto de arrancar del mazo el 31 de diciembre en el último almanaque de su existencia. Tantos años, no sabe cómo se las va a apañar sin El Doris, ahora todo un señor snack bar al otro lado del Paseo Marítimo, aunque conserve la zona sobre la playa donde la gente, mucha en bañador, viene a refrescar sus entrañas. El hombre va y viene, pantalón oscuro y chaqueta blanca, con su bandeja inoxidable sobre el surtidor de los dedos. Medio siglo hace que va y viene entre las mesas cumpliendo lo de dar de beber al sediento, aunque no de balde. Quitados los asiduos, a penas si habla con nadie. La gente joven ni lo ve. Tampoco es que sea muy hablador, aunque no hurta el saludo ni la respuesta a cualquiera que le pregunte, pero conversación, lo que se dice conversación, no da, aunque tenga. Le fatiga hablar por hablar, como le defrauda decir y comprobar, en el desvío de la mirada de su interlocutor, la desconexión de la escucha al poco de empezar la charla. No entiende por qué la gente se empeña en pegar la hebra para no decir nada ni escuchar lo que se le dice. No es de la opinión de los que creen que hablando se entienda la gente. La gente no se ha entendido nunca, ni hablando ni sin hablar. Nacemos insonorizados a la comprensión ajena, somos jeroglíficos intraducibles para los demás. Eso cree. Él prefiere el silencio, la callada contemplación, la muda observación. Un hombre mira en silencio y piensa; el mismo hombre habla y deja de pensar. Sin embargo, reconocía que no en pocas ocasiones las palabras cruzadas eran portadoras de algo así como un remedio para la orfandad del individuo y un bálsamo para las escoceduras de la soledad, aunque no se entendieran ni escucharan. Oírse a si mismo en presencia de alguien, como que curaba del temor de no existir.
Cliente habitual de antiguo era también Genís, un viejo y tronado pescador con quien Tomás había hecho estragos entre las turistas en sus años mozos. La verdad es que el camarero sólo roía las sobras de lo que dejaba el bulímico sexual de su compañero, que ahora debe de conformarse con el regodeo en la contemplación de las muchachas tendidas medio desnudas en la arena tentando al sol.
-Ya estamos viejos, Genís, le decía Tomás.
-Mientras haya lengua, habrá hombre, sentenciaba el pescador.
-Dentro de nada, si no inventan viagra para la sinhueso, ni eso podremos, Genís, ni eso.
-Habla por ti; yo, quitado este poco de artrosis, estoy como un chaval. Mira aquella sirena, nano, qué tetas. Ya lo decía el pobre del Rubianes, nosotros somos más de tetas que de coños. El coño como que nos asusta un poco. Pero las tetas, ah, las tetas. Nada para pelársela como fantasear con un buen par de mamellas, nano. Anda, tráeme una cerveza bien fresquita.
Genís engañaba: dentro de ese viejo salido, borroso, desdibujado, que uno miraba como si tuviera vista cansada, palpitaba un corazón de cetáceo, noble y lleno de sabiduría. Algo cargado de hombros, vestía desaliñado y, de llevar gabardina, habría recordado al inspector Colombo; también su fingida afonía, y hasta la imitación del gesto de llevarse a la frente el último tercio de un retuerto caliqueño que humeaba sempiterno pinzado entre el índice y el medio de su mano derecha, como acordándose de pronto de algo importante, recordaban al astuto policía. Pero Genís era calvo, y eso despistaba de su parecido con el descuidado detective, al que tanto admiraba, acercándole por otra parte -su nariz ayudaba- al del roñoso jefe de Homer Simpson.
La amistad entre Tomás y Genís se remontaba a la noche de los tiempos de la década de los sesenta, cuando aquel empezó, siendo un muchacho, con los malabrismos de la bandeja en El Doris.
-Oye, nano -le dijo Genís entonces, imitando la ronquera del sabueso televisivo-, tráeme (aquí hizo una pausa larga, tensa, como si lo que tuviera que traerle fuera un secreto de estado) una cervecita. Ah -añadió llevándose la mano a la frente cuando Tomás ya había iniciado el camino hacia la barra- bien fresquita, eh, bien fresquita.
-Sí, inspector, contestó el joven camarero con una sonrisa-.
Y aquello fue el principio de una gran amistad.
Algo mayor que Tomás, Genís lo adoptó como hermano menor.
-Tú sigue mis instrucciones sobre las mujeres y serás un hombre aprovechado, bien aprovechado.
Sabía entrarlas. Tenía el don de la naturalidad inofensiva, del encanto súbito. Y, aunque descuidado en su atuendo, olía bien, a resabio marino. Moreno, de piel tostada por el sol y bruñida por el viento, de escaso y bien dispuesto cabello a la elegante manera de Maurice Ronet, el actor francés, camisa blanca y pantalón oscuro arremangado un par de vueltas, no había entonces mujer que se le resistiera. Hasta Tomás se embobaba a veces en la contemplación de su perfil, pensando que el parentesco aguileño de su nariz, lejos de afearlo lo hacía aún más bello. Le gustaba notar su brazo por los hombros, los efluvios náuticos que le dejaba su fraternal contacto. A veces hasta pensaba que las mujeres estaban de más, aunque sólo hasta que notaba bajo su cuerpo esa sinuosa herencia de ofidio en la suave ondulación del placer de las suecas que el pescador se agenciaba.
Pero Genís tenía una fijación prioritaria sobre la de las mujeres: los libros. Cuando no andaba de pesca, alternaba la lectura con el repaso del garbo femenino, a favor de aquel las más de las veces. Los libros vencían en su interés frente a las faldas.
-Es otra cosa, Tomás -decía-. Los libros te procuran otro placer, otro horizonte. Las mujeres te derrotan, los libros te erigen, te vigorizan; a las mujeres, aunque te gusten mucho, terminas por olvidarlas, los libros sé que los recordaré toda la vida. Una vez leí en alguna parte que no hay divorcio posible con la literatura, pues ella nos abraza hasta confundirse con nosotros dotándonos de identidad y sabiduria, que ella es la verdadera vida y que en ella giran todos los mundos olvidados por Dios en su creación, pero imaginables por el hombre. En ella se intuye que uno terminará por encontrar lo que busca, Tomás. Ten.
Y le daba El viejo y el mar, o Cuerpos y Almas, cosas así, que terminaron por aficionarlo a él también.
A Genís le pasaba a veces lo que al muchacho de Quo Vadis? que, acompañando a Pedro en su huida de Roma, era mediatizado por la palabra de Dios. Se quedaba traspuesto, con los ojos fijos en lo que, invisible, vibra en el aire detrás de lo evidente, y decía cosas impropias de su máscara de su pueblerina frivolidad. Una vez que Tomás se quejaba de la complejidad de la vida, de la maraña, el enredo, el lío de las relaciones sentimentales, Genís, mirando un punto en el vacío, con una voz como salida de una caverna, soltó:
-Todo laberinto tiene una salida, Tomás; de la línea recta no se sale nunca.
Tiempo antes, en que siendo un adolescente, Tomás le confesara el dolor que le causaban las eternas discusiones de sus padres, en el mismo tono grave y ausente dijo:
-La familia es una prisión de afectos ineludibles y odios inexpresables. El cordón umbilical es una dolorosa metáfora, Tomás. La inquietud y el dolor de la madre, la sustitución del padre en el corazón de su amante esposa, se paga de manera sutil, pero afilada y eterna.
-Mira que eres raro, Genís, le reprochó un día el camarero.
-No soy raro, nano, soy diferente -contestó el pescador levantado el índice, en un gesto profesoral de académico decimonónico.
Sentado frente al mar -¿cuántos años después?- el camarero piensa que al cabo la vida fue generosa con él: le dio buenas lecciones, huesos de amor para roer, el trajín del Doris y la amistad de Genís, buenos libros y los ojos grises, velados de Gloria, para poder mirarlos sin recato, como ahora mira la tarde soltarse de las peñas de la luz y la ve caer al ralentí, como un cuerpo avenido a ser pasto de la noche.













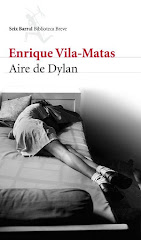
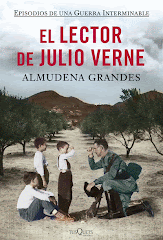



















No hay comentarios:
Publicar un comentario