Nueva entrega del libro de relatos "Descuento sobre el valor del tiempo añadido"
DOMINGO
Es domingo, y el paseo, a esas horas, anda mordido por los incisivos del sol con la furiosa apetencia con que un vampiro acomete la yugular de una doncella. Aunque doncellas-doncellas duda el anciano que sean las coritas muchachas tendidas al sol que observa desde el barandal de piedra que separa el paseo de la zona de playa. Sofocado, no sabe si por el calor ambiente o por el interno sofoco producido por las imágenes salaces que contempla, levanta por la visera su gorra (con el anagrama de Batman) y con la misma mano se rasca la cabeza. Encuentra injusta la distancia entre el deseo que nace, se desarrolla y no muere en el cerebro y su ejecución, incluso si se diera, cosa más que improbable, la remota posibilidad de poder llevarlo a cabo La capacidad de apetito frente no ya a la desdentada boca si no a los labios cosidos. Qué putada. Uno envejece de forma asimétrica, piensa, desigual; mientras el cuerpo cumple con la sinceridad de la evidencia, los propósitos de la mente campan por sus respetos como niños salvajes incendiando escuelas. Uno es para si como mejor fue en aquel instante de juventud y de gloria, aunque todos los espejos del mundo se conjuren para devolverle una imagen indigna de si mismo. Tentado está el hombre de mandar de un astillado mortal al container de los desperdicios el espejo de su lavabo por ofenderlo como le ofende cada mañana devolviéndole sin corazón a ese falso viejo que lo mira desde el otro lado del azogue, diría que con el mismo recóndito temor que él mismo siente. Hoy es domingo, y los domingos son días de muchos niños, jodiendo no ya con la pelota como cantaba Serrat, si no con cualquier cosa, gritos incluidos. A él los niños le repatean; nunca les vio la gracia ni le inspiraron ternura alguna; entiende el menosprecio oficial que hacia ellos se mostró en épocas pasadas y que los padres no quisieran saber de sus hijos hasta que dejaban esa edad monstruosa. Además, los críos como que ofenden con su vitalidad y larga vida por delante, testigos de un mundo que él anciano no alcanzará a conocer. Él no tuvo, no quiso, tener hijos; nunca comprendió ese empecinamiento en engendrarlos más allá del instinto, irresponsablemente deseados; decisión que le costó su matrimonio. Él amaba lo suficiente a su mujer como para temer la presencia de un extraño entre los dos, por más sangre de su sangre que fuera. Los hijos –tuvo ejemplos en matrimonios amigos-, lejos de servir como material de impacto para la unión de las parejas, disolvían su romántico pegamento. La amada esposa se convierte, por obra y desgracia de la concepción, en madre amantísima de sus retoños. Nunca más nos mirará como cuando, virgen de la maternidad, hospitalizaba nuestro apasionado desamparo con idéntica y apasionada necesidad. Su cuerpo, una vez abierto por el fardo del hijo, sufrirá la amnesia del entusiasmo que una vez le inspiramos y con suerte pasaremos a ser, en el orden de su cariño, un simple vástago de segunda. “Eres un egoísta y un inmaduro”, le reprochó su entonces mujer. “No puedes hacerme esto, no tienes ningún derecho a negarme engendrar hijos.” “Yo no te niego nada”, le dijo él. “Sólo rechazo ser el padre. Te quiero demasiado”. Eso recuerda del último acto de su matrimonio. Luego, el doloroso y dilatado proceso del olvido… Nunca volvió, no pudo, querer a nadie como a aquella muchacha de hermosísimos ojos velados por la gruesa lente de sus dioptrías, a la que revistió con su derecho a ser feliz. Porque el amor no es más que eso: nuestro empeño en la legitimidad de ser dichosos. El otro, el partaner, es sólo una excusa necesaria, el desnudo figurín para nuestros patrones sentimentales, todo lo más una metáfora de nuestra capacidad de fabular. O quizá sea que el amor visto desde la vejez pierde el valor que le atribuimos en la juventud, tasado ahora -libres de su ciega odisea- sin la carga tributaria que entonces nos imponía, ineludible, el deseo. Es domingo, y el domingo es día de mucha gente en el paseo, y por si hubiera poca, hoy se celebra no sé que encuentro de amantes de la Harley Davidson y todo anda tomado por viejos moteros vestidos de cuero negro, las chupas claveteadas de tachuelas y tatuajes de esa fauna que habita fábulas y no pocas pesadillas; algunos, de pelo cano recogido en una cola sobre la espalda o sujeto por una cinta ceñida a la frente y con la mirada tinta por aerodinámicas gafas, recuerdan a los malos de muchas películas. El anciano compara su generación humillada y ofendida, tan indistinta y respetuosa de sus mayores, con esta posterior de salvajes vegetarianos (ríe la ocurrencia), patéticos fondones que dilatando las apariencias de su juventud traspasaron el límite de elasticidad del necesario pundonor. En una zona de la playa se juega a voleibol. Al anciano le gusta ver a las muchachas vestidas con la escusa del bikini saltando, lanzándose, golpeando con las manos el balón salvando la red, mirando de ponerlo dentro de los límites marcados, fuera del alcance de los contrarios; le gusta el movimiento gelatinoso que el brío provoca en las carnes de las jóvenes, las posturas de sus cuerpos en el esfuerzo y las caídas… aunque al rato termina más interesado en el juego que en el recreo de mirón, atento a los lances del encuentro y tomando partido por uno de los dos equipos contendientes. Así pasa el tiempo. Es domingo, y los domingos se queda sin compañía: a su compañero de habitación se lo llevan sus hijas (cada vez una, generalmente siempre la misma por la imposibilidad de hacerlo, dados los muchos compromisos que alega, la otra) a comer con ellas. El partido termina con la derrota del equipo que escogió. Lleva tiempo de pie y se siente cansado, como cuando niño en la escuela lo castigaban de cara a la pared; gira sobre si mismo y ayudado por el bastón encara el camino a la residencia. A medio trayecto se encuentra con la señora Engracia del brazo de su hijo. La señora Engracia es una anciana menuda, de cabello blanco con irisaciones azules muy bien dispuesto por la peluquera, a la que acude todas las semanas, ojos vívidos, marrones, y de una dignidad que recuerda a las grandes señoras decimonónicas, aunque sin altivez alguna en ella por su origen humilde. Tuvo que ser hermosa. También está en la residencia. Su hijo, un joven (él llama joven a todo aquel que no rebasa los setenta) algo tímido aunque muy amable, vive en uno de los pisos que dan a la parte trasera de la residencia, donde se encuentran los dormitorios. Desde su ventana acostumbra a saludarlos con ese gesto de despedida con que se dice adiós limpiando el aire a quien parte en un barco. Vive sólo; está divorciado y su trabajo le obliga a viajar con asiduidad y no puede cuidar de su madre como requiere; por eso, y con la aquiescencia de la señora Engracia, -“Claro, hijo, claro, tú no te preocupes, yo estaré bien”- la tiene en la residencia desde que murió su padre. Está delicada, sufre ausencias, desmayos… Es domingo, y hoy hay elecciones municipales. El colegio electoral les coge de paso. La señora Engracia y su hijo van a entrar. -Si se quedan aquí, hasta luego entonces, señora Engracia –dice el anciano.
-¿No entra usted? –pregunta el hijo.
-Es anarquista, hijo –dice la madre adelantándose a la respuesta del viejo y torciendo el gesto-. No logro hacer carrera de él.
-Es el único defecto de su madre, joven, creer que la política y los políticos llevan a alguna parte que no sea su propio interés.
-Ya que no es usted creyente de la democracia, sea al menos práctico y ayude a que los fascistas (ella dice facistas) no mangoneen nuestra vida.
-El fascismo no es un color, señora Engracia, es una amplia gama que abarca el espectro entero de la política. Si se acepta este juego sucio da igual la zona del campo en que uno juegue: la mierda nos esquichará a todos.
-¿Lo ves, hijo? Gracias a ese pensar perdimos la guerra…
-Y por lo que veo, van ustedes a perder la amistad -dice el hijo.
-No hay miedo -replica el anciano-. La madre de usted es un ángel, fieramente humano, como dijo el poeta, pero un ángel.
-Adulador -reprocha con picardía la señora Engracia-. Venga, no se haga de rogar y entre a votar conmigo.
-Como todos, yo también tengo un precio para tamaña traición de mis ideales, y usted sabe cuál es, señora –dice el viejo atusándose un bigote que hasta hace nada tuvo.
-Entonces me temo que la izquierda se quedará una vez más sin su voto.
Y entre carcajadas se despiden.
La calle es empinada. Hoy es domingo, y los domingos dan canelones para comer, y crema catalana de postre.
Antonio Martinez
Daitano
www.artdaitano.com













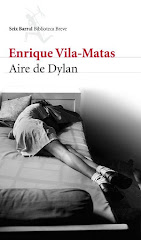
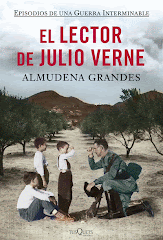



















No hay comentarios:
Publicar un comentario